¿Cómo nace tu pasión por la permacultura y la agricultura regenerativa? ¿Qué te motivó a iniciar este camino, viniendo de un ámbito tan distinto como el Derecho?
Bueno, empezando por la última pregunta, he de decir que yo, prácticamente, acabo de llegar a la Permacultura. Hace cinco años que la descubrí.
Yo tenía un trabajo ordinario en un despacho de abogados, era responsable de las Áreas de Derecho Laboral y Derecho Administrativo. En 2019 decidí independizarme y ejercer la abogacía por mi cuenta. Así me movía: entre juzgados, ordenadores, papeles y trajes de corbata. Hasta que llegó el confinamiento de marzo de 2020.
El mundo se detuvo. A unos les dio por limpiar todos los días la casa, a otros les dio por aprender idiomas… pues a mi me dio -como a muchas otras personas – por sembrar. En la terraza de 3 metros cuadrados de mi estudio ubicado en Calle Carretería de Málaga, empecé a poner semilleros.
A partir de ahí, aprendí sobre el compost. Y me pareció cosa de magia que pudieras convertir tu basura en abono para tus plantas. Así que investigué y estudié muchísimo sobre compost. De ahí llegué a estudiar en profundidad la vermicultura. Y, gracias a los dichosos algoritmos de Youtube descubrí que existía una cosa llamada “Permacultura”. Algo que llevaba en el mundo desde los años setenta y que se trataba de una ciencia de “diseño de asentamientos humanos sostenibles”.
Ahí encontré mi principal motivación: la esperanza. La esperanza en que, utilizando las herramientas adecuadas, podíamos vivir de forma respetuosa con el resto de seres vivos de la Tierra.
Y ya no se trata de una “cosa de hippies”, sino que es una Ciencia salida de la Universidad: aplicando un método y unos principios, puedes crear un diseño donde todo tenga sentido y todo esté integrado dentro de una ecología.
Este es el fuerte de la Permacultura, el mostrarte que puedes crear auténticos “paraísos en la Tierra”, como le gusta decir a mi buen amigo Lucho Iglesias.

¿Cuáles crees que son los mayores retos a la hora de implementar paisajes permaculturales en el Valle del Guadalhorce y otras zonas donde trabajas?
Creo que las mayores barreras están en la mentalidad de la gente, en los métodos de producción que nos ha venido enseñando el sistema económico actual. La Permacultura requiere “cambiar el chip” -o el “mindset”, como se dice ahora- e integrar que, para vivir de forma sostenible, tienes que integrarte en un ecosistema. La Naturaleza pasa de ser algo “contra lo que luchar” (hierbas, plagas, bichos, roedores, caracoles), para ser algo con lo que convivir, creando estrategias, poniendo límites y teniendo un juego de “dar para recibir”.
Dedicar parte de tu finca a que allí crezcan plantas que generan flor para atraer entomofauna auxiliar; o hacer una charca, para generar un espacio de humedad y refugio para toda clase de seres; puede ser visto como un uso “no productivo” de la tierra. Porque no extraes alimento de esos metros cuadrados.
Pero cuando entiendes que toda la vida que se congrega alrededor de estas implementaciones luego se relaciona con tu huerto de forma positiva, las adoptas.
Se trata, al fin y al cabo, de que aprendamos a compartir la tierra con el resto de seres vivos, que también buscan su supervivencia, su sustento y luchan día a día por su vida y la de su prole.
J. Gabriel, desde tu experiencia como colaborador en la sección de Huerta de Valle del Guadalhorce Magazine, ¿qué temas consideras prioritarios para divulgar en la comarca?
Me resulta complicado hablar de prioridades, porque todos los temas están entrelazados. Te diría que resulta prioritario hablar de aprovechamiento de agua. En un clima como el nuestro, con sequías recurrentes y en el contexto de un calentamiento global, hablar de agua se vuelve importantísimo. Pero es que no podemos hablar de agua sin hablar del suelo, sin comentar que el suelo es el que retiene el agua y que dependiendo de cómo esté ese suelo, va a ser una auténtica esponja, o va a ser un repelente para el agua generando sólo escorrentía.
Y para hablar de suelo, tenemos que hablar de la presencia de materia orgánica en el mismo. La materia orgánica está directamente relacionada con la microbiología del suelo. De ahí podemos hablar de los efectos del arado sobre ella, qué ocurre con las “malas hierbas”, cuál es su función edáfica… etc. Pero es que para hablar de agua también deberíamos hablar del ciclo corto del agua y de la “bomba biótica”, y para esto debemos hablar de bosques y vegetación presente en una zona… Aun así, siendo prácticos, creo que a la gente le interesa, sobre todo: el tema del agua, el tema de la fertilización de los suelos y el control de plagas.
¿Cómo explicas, de forma sencilla, la diferencia entre agricultura ecológica, permacultura, agricultura regenerativa y agricultura sintrópica?
Esto es pregunta de examen. Muy buena pregunta. La Permacultura es un sistema de diseño de espacios, como he dicho antes. Dentro de ese sistema, tú vas a diseñar teniendo en cuenta tus capacidades, el estado de tu suelo, cómo se comporta el viento en tu finca, cómo se comporta el sol, el agua, el clima, (un largo etcétera) y las técnicas que vas a utilizar. Los distintos tipos de agricultura son técnicas a emplear. Tú puedes diseñar teniendo en cuenta que vas a aplicar la ecológica, la biodinámica, la regenerativa, la sintrópica, la agroforestería análoga… etc. Entonces, la Permacultura es el sistema de diseño, no es un sistema de agricultura propiamente dicho. En este punto es como la Arquitectura. Tú, con la Arquitectura, puedes diseñar un edificio decidiendo emplear la técnica de la bioconstrucción, o la biofílica, la tradicional… etc. Pero la Arquitectura no es en sí una forma de construcción, es una disciplina de diseño.
Por su parte, la agricultura ecológica se apoya un poco en los mismos pilares de la convencional. Se acepta que haya insumos, pero estos insumos ya son de una formulación química concreta que se considera “ecológica” o respetuosa con el medio ambiente.
Puedes fumigar tus plantas, pero en lugar de echarle pesticidas, quizás le estás rociando preparado de ortigas.
Puedes seguir echándole abono al suelo, pero con cierta formulación “ecológica”.
La agricultura ecológica puede ser muy parecida a la convencional pero aplicando productos catalogados como “ecológicos”, sin transgénicos, aplicando rotación de cultivo y aplicando abonos orgánicos.
Ahora bien, antes de que los ecológicos de la comarca me salten al cuello: hay niveles dentro de la ecológica. Hay agricultores y agricultoras que profundizan un poco más y no trabajan tanto con insumos, procuran que el suelo esté equilibrado por sí mismo, procuran que haya flores y variedad de plantas que atraigan biodiversidad para que haya un control ecológico de plagas… etc.
Sé de primera mano que en nuestro valle hay mucho de esta práctica de la ecológica mucho más profunda.
La agricultura regenerativa tiene, como principal objetivo, la regeneración de los suelos, la promoción de la biodiversidad y la captura de carbono. Todo ello, a la vez que se genera alimento.
Esto se hace con muchas técnicas, como la utilización de abonos verdes, el no arado, la aportación de triturados vegetales al suelo, el diseño de la plantación de tal forma que haya diversidad de especies que, además de producir alimentos, traigan polinizadores, controladores de plagas… etc.
Como ves, la agricultura regenerativa tiene puntos de contacto con la ecológica. Y es que la agricultura regenerativa por sí misma tiene que ser ecológica. Digamos que parte de la ecológica.
Y ahora llegamos a la locura de la sintrópica. Creo que no hay forma sencilla y rápida de explicarla de forma completa, pero voy a intentarlo.
La sintrópica se basa en la forma en la que la propia naturaleza produce abundancia. Nos hemos dado cuenta de que en la naturaleza no se coge una semilla de tomate, se coloca en un semillero, se riega hasta que germina y luego se trasplanta a una cama de cultivo, con compost, en un marco de plantación de 15 centímetros entre tomatera y tomatera. Esto es artificial.
Ahí fuera, a un metro cuadrado de bosque llegan cientos de semillas de especies distintas, por el aire, por los pájaros, por los insectos, por la acción humana… etc. Gran cantidad, gran variedad y en gran densidad.
Los sintrópicos son cultivos donde en una línea de 10 metros de largo se colocan perfectamente 200 semillas de especies muy diversas. Esa línea está diseñada teniendo en cuenta cómo van a crecer las especies introducidas a lo largo del tiempo y en el espacio, por lo que no es al azar.
Pero la verdadera magia se produce en el manejo. A través de la poda y el corte de hierba selectivo que busca activar una respuesta en forma exudados radiculares, como el ácido giberélico, que hace que todo el sistema tenga un crecimiento exuberante. El secreto, una vez más, está en lo que pasa en el suelo.
En una zona donde la sequía es recurrente, ¿qué técnicas recomendáis para mejorar la retención de agua y la fertilidad del suelo?
Para empezar, dejar de arar. Luego, contar con materia orgánica en el suelo. Esta materia orgánica es la que hace de esponja absorbente que almacena el agua en el suelo. Cubrir el suelo también es esencial, así evitamos la transpiración del mismo y la insolación directa. La evitación de la insolación directa va a favorecer tanto la retención de agua en el suelo como la fertilidad, pues protege a la microbiota edáfica.
Otra cosa que podemos hacer es crear zanjas de infiltración en el suelo. Líneas cavadas de 50 cm de profundidad que hacen que el agua se infiltre ahí y no siga corriendo. Esto es especialmente importante en zonas con pendiente, donde el agua va cogiendo velocidad y puede producir una erosión fuerte. Aun así, para pendientes pronunciadas, son mejores otras técnicas, como la creación de barreras.
Los caminos pueden aprovecharse para que sean auténticas zanjas de infiltración. Es darle la vuelta al concepto de “camino”. Excavas por allí donde vayas a pasar, luego lo rellenas de piedras y troncos, y cubres levemente con tierra. En ese momento, ese camino va a dejar de compactarse por el caminar continuo, y además el agua que caiga va a colarse entre los huecos que encuentra entre los troncos y las piedras. Estás haciendo que el camino que linda con el huerto sea una fuente de infiltración de agua que estimule a las raíces a ir más profundo. Es cuestión de diseño, de diseño y creatividad.

Mantener hierba en invierno y primavera, principalmente. Los cuerpos vegetales de la hierba condensan el agua del rocío de la noche. Este agua cae al suelo. Si mantienes estratégicamente la hierba, cada noche llueve en tu finca. No estoy diferenciando mucho entre qué ejemplo favorece la retención de agua y cuál favorece la fertilidad porque, en general, cada medida favorece ambas a la vez. Y porque si retenemos agua en el suelo, esto va a favorecer la fertilidad. El agua es vida.
¿Qué papel juegan las llamadas “malas hierbas” y “plagas” en vuestros sistemas agrícolas? ¿Cómo cambia la percepción sobre ellas cuando se trabaja desde la permacultura?
Esto es todo un temazo. Para nosotros, tanto las malas hierbas como las plagas son, ante todo, indicadores.
Las hierbas adventicias te están hablando de cómo está el suelo sobre el que crecen.
Te pongo un ejemplo: la malva. Todos conocemos la expresión “está criando malvas” para referirse a un cadáver. La malva crece en lugares donde hay un exceso de nitrógeno. Así que te está hablando de la presencia alta de nitrógeno en esa parte del suelo.
Las amapolas crecen en suelos que han sido explotados desde un punto de vista agrícola y que llevan un tiempo en descanso. El cardo te está hablando de suelos duros, generalmente compactados y normalmente degradados.
Ahora bien, ¿por qué estas plantas crecen en suelos con estas circunstancias? Porque a su crecimiento y existencia tienen asociada una cualidad que viene a corregir un desequilibrio o a generar un beneficio para la sucesión ecológica. A esto se le llama la función ecofisiológica de la planta.
La malva es capaz de obtener nitrógeno que se encuentra secuestrado en el suelo. Es decir, que es muy difícil de absorber por el resto de las plantas. Ella lo libera, se lo come, lo almacena en su cuerpo vegetal… y cuando ella muere, cae al suelo y el nitrógeno de su cuerpo ya sí puede introducirse en la cadena trófica. Lo mismo ocurre cuando es depredada y excretada. Ya ese nitrógeno está disponible para el resto del ecosistema. Algo que antes estaba secuestrado, ahora está transformado y se libera al sistema.
El cardo tiene una raíz pivotante magnífica. Es un subsolador natural. ¿A qué viene? Pues a abrir el suelo. De paso, su flor atrae a numerosa fauna auxiliar para el huerto como abejas, avispas, mariposas o aves insectívoras como los jilgueros.
Casi todas las adventicias van a propiciar la aparición de fauna beneficiosa. Mostazas, malvas, cardos, oxalis, avenas, gramíneas en general… etc. Entonces una convivencia estratégica y diseñada con estas especies nos puede ahorrar mucho esfuerzo y mucho dinero en control de plagas.
Respecto a las plagas, también son un indicador. Generalmente son indicadores de falta de biodiversidad. Tenemos una línea de 12 metros de tomates, todos puestos unos detrás de otro. No hay flores cerca, no hay árboles cerca… pues viene el pulgón y se pone fino. Termina una planta y empieza con la siguiente.
¿Qué se come al pulgón? La famosa mariquita. ¿Qué necesita la mariquita para llegar a nuestra huerta? Pues que no fumiguemos y que le pongamos flores que la atraiga.
Si no hay flores para insectos depredadores, no hay árboles para aves insectívoras, no hay refugios para reptiles cerca… pues las especies con potencial de plaga encuentran un nicho ecológico perfecto para ellos y se ponen las botas.

Ahí, si intervenimos echando el insecticida o el plaguicida de turno, estamos actuando sobre el síntoma y no sobre el problema de fondo. La plaga es un síntoma, que nos habla de que hay un problema detrás.
Hay un ejemplo que me gusta mucho: es como pegarte con un martillo en la cabeza. Te pegas con un martillo en la cabeza y te duele la cabeza, entonces te tomas un calmante para el dolor. Pero si sigues pegándote con el martillo en la cabeza, dentro de un rato va a volver el dolor.
Por lo general, si tenemos una plaga en nuestra huerta, sea del tipo que sea, se nos está hablando de un desequilibrio en nuestro espacio. Y este desequilibrio suele estar o en los nutrientes del suelo, o en la ausencia de biodiversidad alrededor.
¿Por qué crees que es importante recuperar saberes tradicionales frente a las prácticas de la “revolución verde”?
Aquí debo ser claro y tajante: la revolución verde ha sido una estafa propiciada por intereses industriales. No se han tenido en cuenta los efectos de estas prácticas sobre el suelo, sobre la microbiología edáfica y sobre la ecología en general. Con la promesa de producir más y más grande hemos empezado a dopar cultivos pero cargándonos lo que realmente mantiene alimentado y saludable a los mismos: el suelo y la fauna auxiliar.
Hace menos de 100 años no existían los agroquímicos de los que depende la agricultura convencional hoy día. Y está claro que hace 100 años se producía comida y de calidad. La gente mayor -y alguna joven, eh- que es portadora de los saberes tradicionales es muy valiosa para nosotros. Ellos sabían perfectamente cómo integrar el ganado con los cultivos. El pastoreo extensivo -que resulta regenerativo-, la forma de aprovechar el estiércol de los animales, los conocimientos sobre injertos, sobre determinados tipos de poda para según qué frutal… todo eso es un tesoro que esperamos que no se pierda. Porque el agricultor antiguo era más dependiente de la salud del suelo, él no tenía bolitas de NPK que echar al suelo, ni pesticidas.
Así que sabía cuidar mejor de la tierra. Tenemos que aprender a cuidar mejor de la tierra. Hoy día, podemos combinar estos saberes tradicionales con los avances científicos en materia de ecología, teoría de sistemas, y los específicos en los distintos tipos de agricultura. En el encuentro entre tradición y ciencia creo que está la riqueza.
¿Has encontrado resistencia o escepticismo en agricultores convencionales? ¿Cómo abordas el diálogo con quienes dudan de estos métodos?
Sí, a veces es difícil. Hay prácticas muy arraigadas, incluso desde la agricultura tradicional, como el arado. Cosas que “se vienen haciendo así toda la vida” y “funcionan”. Generalmente, cuando se dice que funciona, no se están teniendo en cuenta otros factores u otros costes. Costes energéticos, costes medioambientales, huella de carbono, pérdida de biodiversidad, dependencia de insumos, toneladas de suelo que se pierden cada año y van al río… etc.
Entonces, por un lado, tenemos el argumento científico que trae tanto la permacultura, como los tipos de agricultura moderna. Y, por otro, el argumento de la costumbre del lugar. A veces es irreconciliable. A mí, lo que mejor me sirve es el ejemplo: enseñar cómo un modelo de gestión funciona y produce alimentos. Cuando el vecino ve que lo tuyo está creciendo muy bien, ya viene y te pregunta que “qué le estás echando al campo”. Y tú le dices: pues compost que hago en esta pila, orina, y triturado de ramas.

¿Puedes compartir alguna anécdota divertida o inesperada que hayas vivido en tu práctica de huerta o en proyectos con clientes?
Pues tengo alguna de mi huerta, pero ninguna me parece tan interesante como la que vivió un buen amigo mío en su proyecto. Con esto de la sintrópica, mi amigo hizo una línea de Norte a Sur en su finca. Dentro de la línea, como digo, se echan cientos de semillas de decenas de especies distintas.
Bien, al cabo de los días, observó que las hormigas se estaban llevando, en fila, semillas de la línea. Concretamente, se estaban llevando semillas de rabanitos y semillas de girasol. El resto de semillas no las habían tocado. Pero ahí no está la cuestión. Es que se dio cuenta de que las hormigas se estaban llevando las semillas de rabanitos que estaban en la mitad norte de la línea. Es decir, cogieron la línea y del medio hacia el norte, se llevaron todas las semillas de rabanitos, no dejaron ni una. Pero es que de la mitad hacia el sur, no habían tocado los rabanitos y se estaban llevando los girasoles.
Es decir, esas hormigas se llevaron los rabanitos de la mitad norte -sin dejar ni uno- y dejaron los girasoles; y cogieron los girasoles de la mitad sur -sin dejar ni uno- y dejaron los rabanitos. Mi compi es biólogo, aparte de Permacultor, y le flipa observar estas cosas. A día de hoy aún se está preguntando qué tipo de inteligencia o criterio estaban empleando aquellas hormigas para seleccionar las semillas y, sobre todo, para ser capaces de dividir la línea por la mitad justa.
¿Qué futuro le ves a la permacultura y la agricultura regenerativa en Andalucía y, en concreto, en el Valle del Guadalhorce?
Veo el futuro, sin más, en ellas. Creo que es algo por lo que vamos a tener que pasar si no queremos acabar comiendo comida impresa. La agricultura convencional debe morir, debe reinventarse, y el agricultor debe volver a respetar los ciclos de la naturaleza. La forma de producir ahora mismo no hace feliz a la tierra, no hace felices a los animales y no hace felices ni siquiera a los propios agricultores.
No puede ser que se tiren cosechas porque al agricultor le sale más caro la producción que lo que le pagan por ella. Y esto podría evitarse si se hace una gestión responsable del suelo y de la ecología circundante. Porque se ahorraría en agroquímicos, combustible y agua, principalmente. Luego tenemos todo el tema de los intermediarios, por supuesto. Pero debemos ser conscientes de que la agricultura convencional depende muchísimo de comprarle a la industria agroquímica.
Y los suelos no están sanos, no retienen agua, dependen de unas lluvias que no sabemos cuándo van a llegar y, para colmo, cuando llueve bien, tampoco lo aprovechan los cultivos porque se genera escorrentía. A veces se da la paradoja de que la esperada lluvia resulta catastrófica para los cultivos. ¿Cómo puede ser que algo tan deseado como la lluvia cause estragos en el cultivo? Pues porque el suelo no está preparado para recibir esa lluvia. Estoy convencido de que la agricultura regenerativa puede hacernos a todos mucho más felices. Y de que la Permacultura puede ayudarnos a diseñar nuestros espacios de forma inteligente.
Para quienes no disponen de tierras propias, ¿qué opciones existen para formarse y experimentar con estos métodos?
Realmente no hace falta un pedacito de tierra para emplear la Permacultura. Existe una rama de la Permacultura que me encanta que es la Permacultura urbana. Yo empecé en una terraza de 3 metros cuadrados (literales, 3 de largo por uno de ancho) y ahí tenía creciendo mis tomates, mis pimientos, y hacía mi compost. De hecho, es necesario que la Permacultura llegue a las ciudades, es donde más se contamina y es donde más necesidad hay de que exista refugio para insectos, alimentos para aves, etc.
Para formarse, siempre está YouTube para iniciarte. Y, con buenas búsquedas, puedes llegar a un nivel principiante bastante digno. Luego, existen numerosas formaciones online, o presenciales dentro de nuestra Comarca. Aquí tenemos a Permacultura CañaDulce en Coín, o Bosque Humano en Coín también, Ecoluciona, que está en Cártama…
Somos un Valle muy afortunado en este sentido. Aparte, aunque no tengas tierras propias, en el Valle hay muchos proyectos que aceptan voluntariados. Cañadulce es uno de ellos, Bosque Humano también, hay grupos de apoyo mutuo, etc. A poco que busquemos, podemos encontrar dónde poner nuestro granito de arena para colaborar con este tipo de agricultura.

¿Cómo puede la ciudadanía contribuir a la regeneración de los suelos y la biodiversidad, incluso desde un pequeño huerto urbano o un balcón?
Tener plantas con flores en tu terraza ya ayuda a los insectos. Tener cajas nido para aves en invierno, también ayuda. Reducir tu basura, convirtiéndola en compost, también ayuda mucho. Ese compost lo puedes usar en tu huerto o lo puedes donar a otras personas que lo puedan utilizar. Pero, definitivamente, como podemos enlazar la ciudad con el campo y con los suelos es a través del consumo.
Qué consumes, qué compras y a quién se lo compras es una de las actividades más significativas que puedes hacer desde la ciudad. En Málaga hay varios grupos de consumo que crean cestas ecológicas con productos de agricultores y agricultoras de la provincia. Comprar esto hace que este tipo de campesinado obtenga un rendimiento en su actividad y, por tanto, puedan vivir de sus cultivos. Esto disminuye en gran medida tu huella de carbono, pues ya tu comida no la traen camiones desde Valencia, desde Madrid o viene en barco desde Marruecos. Viene del Valle del Guadalhorce, o de la Axarquía, por ejemplo.
No se necesita no arar, para premiar al que no ara. No se necesita plantar biodiversidad, para hacer posible que el que planta biodiversidad no tenga que abandonar su campo y buscar un empleo por cuenta ajena. Puedes ayudar a la regeneración de suelo eligiendo a quién le das tus euros en el día a día.
¿Dónde puede encontrarte quienes deseen saber más sobre tu trabajo, contactar contigo o seguir tus proyectos en redes sociales?
En Instagram, mayormente. En @ecowangui me dedico a difundir cositas sobre Permacultura y agricultura regenerativa. Aunque hay gente que lo hace mucho mejor que yo y con más frecuencia. La verdad es que no hago mucho marketing. En ocasiones ofrezco formaciones sobre compostaje, lombricompostaje y uso de la orina en huerto y jardín; aparte atiendo consultas y asesorías sobre manejo de plagas, y diseño en general. Y diseño espacios en Permacultura también.
¿Hay algo importante que no te hayamos preguntado y que te gustaría compartir con los lectores de Valle del Guadalhorce Magazine?
Me gustaría hablar brevemente sobre cómo es un proceso de diseño en permacultura, para que no sea tan abstracto y para hacer ver que hay una ciencia y un proceso detrás. Cuando se diseña en permacultura, se hace un mapa de la zona que va a verse sometida a diseño. A partir de ahí se inicia una primera fase que llamamos de observación. En esta fase tomamos datos sobre cómo se comporta el viento en la zona, qué insolación hay, qué zonas de sombra hay, cómo se comporta el agua en el terreno, qué tipos de pendientes hay en el terreno, se hace una muestra de suelo para analizar la cantidad de materia orgánica presente y su estructura, se toma datos sobre qué hierbas están presentes, qué animales hay en la zona, qué uso se le está dando al suelo… y un larguísimo etcétera.
Todos estos datos nutren el mapa inicial. Luego, esos datos se procesan en una fase de análisis. Se extraen conclusiones de todos estos datos y ya el propio mapa va revelando patrones a tener en cuenta. Se hace un análisis de las necesidades a cubrir dentro del propio diseño: necesidad de producir comida, de obtener refugio, de albergar animales… etc. Esto va a depender de la entrevista que le hagamos a los propios dueños de la finca.
Y ya entramos en la fase de diseño. Ordenador en mano, cual arquitecto, vamos trazando líneas, sugiriendo estructuras, implementaciones, vamos colocando cada elemento de tal forma que tenga sentido dentro de un sistema. Como he dicho antes, empleamos mucho la teoría de sistemas. La idea es que cada elemento tenga una ubicación relacionada con varios otros elementos.
Te pongo un ejemplo muy básico: la pila de compost. La pila de compost debe estar cerca del lugar donde se producen los residuos que van al compost. Es decir, cerca de la cocina. Si no, sería un rollo tener que recorrer cada día un largo camino para dejar medio kilo de residuos en la pila de compost. A su vez, debería estar cerca del lugar donde va a ser aplicado este compost, para reducir nuestro gasto de energía. En mi caso concreto, tengo la casa y el porche por encima de la terraza donde cultivo. Así que la pila de compost la tengo debajo del porche. Literalmente, cada día, salgo de la cocina con mi cubo de residuos y los vuelco desde la terraza para que caigan en la pila de compost.
Luego, ese compost está a 2 metros de las camas de cultivo que se encuentran en su terraza. Además, la pila de compost está colocada en una línea concreta donde corre el viento predominante. Pues bien, este viento trae la mayoría de las hojas de los árboles caducifolios y las deposita en la pila de compost, que se erige como obstáculo ante el viento. Tengo ahí un aporte de materia seca gratis, sin esfuerzo, aprovechando la acción del viento.

Todo esto no es casual, está diseñado. Es producto de la observación del espacio y de hacer un análisis pormenorizado de los pros y contras de colocar cada elemento en un lugar concreto. A menudo se relaciona la permacultura con “cosa de hippies” – con toda mi admiración por lo hippie- porque promueve unos valores y una forma de vida respetuosa con la naturaleza. Pero el permacultor, – aparte, quizás, de hippie- hace una labor de estudio científico y de diseño pormenorizado muy seria.
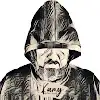
Juan Antonio Fernández es redactor, aprendiz de fotógrafo y apasionado del marketing digital y del SEO. Redactor y editor en Revista Valle del Guadalhorce, donde cuento la vida de los pueblos de la comarca y ayudo a dar visibilidad a negocios y asociaciones locales. También trabajo como diseñador web y consultor en Diseño Web Coín, acompañando a empresas de la comarca en su camino digital.

